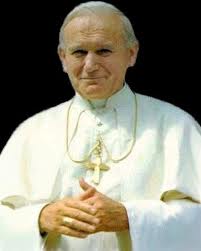Estuve en la cárcel y vinisteis a verme (Mt 25, 36)

Carta de los Obispos de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora sobre la atención pastoral en el Centro Penitenciario de Topas
Pero, sobre todo, experimentamos la universalidad de la Iglesia y la presencia de Jesucristo Resucitado en medio de aquella asamblea de hermanos, pues el mismo Señor y la misma fe nos congregaban a hombres y mujeres de distintas nacionalidades en la alabanza, la acción de gracias y la súplica confiada al Padre común.
Al salir de la prisión, después de dar gracias a Dios por los dones de la fe y de la esperanza, experimentamos un profundo desgarro en nuestro corazón al pensar en los miles de personas que, en la prisión de Topas o en otros centros penitenciarios, viven aislados del mundo, privados de libertad y olvidados por casi todos. En la actualidad la población reclusa, según los últimos informes, asciende a 76.090 y somos el país de la Unión Europea con la mayor tasa de reclusos: 157 por cada 100.000 habitantes. Cada año se produce un aumento del número de internos, que a veces supera la capacidad normal de los Centros penitenciarios, empeora las condiciones de vida de los internos y dificulta la tarea de los funcionarios.
El recluso y su situación vital
En los medios de comunicación hallamos a diario información sobre delitos frecuentes en nuestra sociedad, tales como el tráfico de drogas, el robo y el hurto. Durante estos últimos años ha crecido también el número de delitos relacionados con las infracciones de tráfico y con la violencia doméstica, especialmente contra las mujeres.
Ante la constatación de estos hechos delictivos, todos tenemos muy claro que la sociedad tiene derecho a protegerse contra quienes atentan contra la seguridad de sus miembros o contra sus legítimos bienes. Por ello pide la intervención de las Fuerzas de Orden Público y, en determinados casos, exige un endurecimiento de las penas privativas de libertad para los delincuentes. Con frecuencia suele decirse que éstos se han buscado el ingreso en la prisión con su conducta y, consecuentemente, debe caer sobre ellos todo el peso de la ley, hasta que cumplan las penas estipuladas en el ordenamiento jurídico por sus actuaciones equivocadas y delictivas. Ciertamente, el ser humano es responsable de sus actos y, por tanto, debería actuar en todo momento teniendo en cuenta la repercusión de los mismos en sus semejantes o en la convivencia social.
Ahora bien, sin quitar un ápice a lo dicho, cuando analizamos la realidad familiar y social de quienes delinquen y son privados de libertad por sus comportamientos delictivos, descubrimos un conjunto de situaciones que influyen decisivamente en el desarrollo de su personalidad y en su actuación a lo largo de los años. Muchos reclusos, sin culpa alguna por su parte, han nacido en el seno de familias desestructuradas, han crecido en un ambiente social enfermo, han tenido que hacer frente a graves problemas económicos y han vivido con profundas carencias educativas y afectivas.
Estas condiciones negativas de vida impiden en bastantes ocasiones a quienes las padecen conseguir una formación integral o lograr una estabilidad en la vida y, en consecuencia, acceder a un puesto de trabajo. Partiendo de estos antecedentes, la delincuencia suele ser la salida no buscada ni deseada, pero que aparecerá desgraciadamente, mientras no se pongan los medios necesarios y adecuados por parte de las instituciones y de la misma sociedad para erradicar las causas que la producen, tanto de orden espiritual y moral, como de orden social, tales como la pobreza, la marginación, las graves injusticias sociales y las enormes desigualdades económicas que todos percibimos en nuestra sociedad.
Por lo que se refiere a las causas de orden moral, subrayamos la decisiva influencia de la idea de libertad humana tan difundida en nuestra sociedad. Si la libertad se entiende como la simple capacidad de tomar decisiones sin ser coaccionado por nada ni por nadie y sin referencia alguna a la verdad y al bien, no debería extrañarnos el crecimiento de los comportamientos delictivos, especialmente en los jóvenes. Si no existe Dios ni una verdad absoluta, a quienes referir nuestros comportamientos, cada uno puede actuar según sus gustos, caprichos y apetencias, sin tener en cuenta para nada a los demás y sin referencia a los valores éticos, morales y espirituales. De este modo la libertad corre el riesgo de conducir al egoísmo más brutal. Si no se tiene en cuenta la moralidad de los actos humanos, se equipara lo legal y lo ético, y lo legal queda privado de fundamento y de motivación para su cumplimiento, más allá de la mera coacción. Cuando se debilitan o desaparecen las razones morales, queda debilitado el orden legal y favorecido el crecimiento de la delincuencia.
Abrir los ojos a la situación de los encarcelados
Es por desgracia lo más frecuente que la sociedad mire para otro lado cuando se encuentra con la situación de la delincuencia, de las prisiones y de los presos. Toda la responsabilidad en la atención a los reclusos suele recaer en los responsables de las instituciones penitenciarias y en los funcionarios de prisiones. En este sentido hay que alabar los esfuerzos realizados durante los últimos años con el fin de impulsar la programación de actividades educativas y formativas dentro de la prisión como el camino más adecuado para la reinserción de los reclusos. Asimismo es necesario valorar y reconocer los planteamientos alternativos a la prisión, como pueden ser los trabajos en favor de la comunidad y los centros de reinserción social, teniendo en cuenta la levedad de las penas cometidas y el arrepentimiento de los delincuentes.
Ahora bien, es un hecho socialmente reconocible que la reclusión en los centros penitenciarios no está consiguiendo ni la disminución de la delincuencia ni la reinserción social de la mayor parte de las personas que pasan por la cárcel. El ordenamiento penitenciario señala, entre los fines de las instituciones penitenciarias, la reeducación del delincuente mediante una pedagogía personalizada y adecuada a la realidad de cada interno; sin embargo, en la práctica, sólo se consigue el castigo. La solución de este difícil problema no nos corresponde a nosotros y supera nuestra capacidad. Nos atrevemos solamente a indicar que la reeducación y reinserción social requieren una transformación de la mente y del corazón de cada interno en el centro penitenciario, para que llegue a actuar de acuerdo con una escala de valores.
En orden a la reinserción social del delincuente, todos los miembros de la sociedad debemos valorar la importancia del acompañamiento, cercanía y consejo a quienes son acusados de comisión de delitos en los momentos previos a la celebración del juicio y, posteriormente, a los ya condenados a penas de prisión. La experiencia nos dice que, en muchos casos, quienes han delinquido pasan por la más terrible soledad y por el abandono total. Si tenemos en cuenta que el encarcelado debe ser reinsertado nuevamente en la sociedad, ésta debería acompañarlo en todo el proceso con profundo cariño, para acogerlo nuevamente al salir de la prisión y no abandonarlo a su suerte.
Por otra parte, sería muy conveniente que en el seno de la sociedad surgiesen asociaciones o instituciones que acompañasen a quienes han sufrido o sufren en sus carnes los efectos del comportamiento de los delincuentes. Todos conocemos, bien por relación personal o por lo medios de comunicación, los traumas psicológicos y las dificultades de todo tipo, que experimentan muchas personas al tener que soportar la extorsión de drogodependientes, las vejaciones y la violencia de la prostitución o el zarpazo del terrorismo. Estas víctimas inocentes necesitan cercanía, acompañamiento y mucho cariño, no sólo de cada miembro de la sociedad, sino de las instituciones sociales y políticas.
Mirar la realidad de la prisión con los ojos de Dios
A lo largo de su historia, la Iglesia ha buscado siempre las formas más adecuadas para prestar atención religiosa a sus hijos en la cárcel. Y las comunidades cristianas incluyen habitualmente a los encarcelados entre las intenciones de la oración de los fieles en la celebración de la Eucaristía.
A la luz de la Palabra de Dios, y contando siempre con su gracia, el cristiano debe avanzar cada día en su constante conversión al Señor hasta lograr que su modo de pensar, juzgar, vivir y actuar coincida con lo que Dios quiere de él. La contemplación de la realidad con los ojos de Dios y con los sentimientos del corazón de Cristo nos ayuda a descubrir que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y, por tanto, tiene una dignidad y unos derechos que no pueden ser violados por nadie. La dignidad de la persona no queda destruida por los delitos cometidos; por tanto, cada ser humano debe ser valorado, respetado y tratado, no tanto por lo que haya podido hacer en el pasado, sino por la dignidad propia de su ser personal.
El cristiano sabe muy bien que Dios, en la persona de Jesucristo, ha venido al mundo para salvar lo que estaba perdido (Lc. 19, 10). En cumplimiento de los anuncios y profecías del Antiguo Testamento, Jesús comienza su vida pública afirmando con profunda convicción en la sinagoga de Nazaret que su misión consiste en evangelizar a los pobres, en proclamar la liberación a los cautivos, en dar la libertad a los oprimidos y en proclamar un año de gracia del Señor (Lc. 4, 18-19). Para llevar a cabo el encargo recibido del Padre, Jesús, en contra del criterio de los fariseos, come con los publicanos y pecadores para mostrarles la misericordia entrañable del Padre (Mt 9, 11) y para invitarles a la conversión de sus pecados. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. En la última cena, adoptando la actitud propia de los esclavos, Jesús lava los pies a sus discípulos y les deja el mandamiento nuevo del amor, invitándoles a hacer con los demás lo que Él mismo, que es su Señor y Maestro, ha hecho con ellos. Además, les hace ver que cuanto hagan con los demás, lo hacen con Él.
Esta enseñanza adquiere la máxima concreción y urgencia cuando Jesús nos ofrece los criterios con los que serán juzgados en el último día los comportamientos de los hombres. Aquel día, el Señor, identificándose con los más pobres y humildes, dará a cada uno según la actitud de amor o desamor para con ellos: "Venid, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme... Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis... Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo." (Mt. 25, 34-36. 41-45).
En fidelidad a su misión, la Iglesia propone a los encarcelados el ideal de Jesucristo, Camino, Verdad y Vida; ora constantemente por su conversión y reinserción, reconoce en ellos la dignidad y los valores que existen en cada ser humano, perdona sus comportamientos errados, confía en sus propósitos de recuperación y acoge a cada uno como hermano en Cristo. A este propósito, son especialmente conmovedoras estas palabras del Papa Pablo VI a los presos de Roma: "Os amo, no por sentimiento romántico o compasión humanitaria, sino que os amo verdaderamente porque descubro siempre en vosotros la imagen de Dios, la semejanza con Él, Cristo, el hombre ideal que sois todavía y que podéis serlo".
Algunos compromisos de la pastoral penitenciaria
El amor cristiano, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, debe expresarse no sólo en los comportamientos con quienes nos aman a nosotros. Esto lo hacen también quienes no son creyentes. El verdadero amor debe manifestarse en el perdón y la oración hacia aquellos que no piensan como nosotros, nos calumnian y persiguen. Esto debe impulsarnos a amar a cada uno de nuestros semejantes, también a los delincuentes ante la ley y la sociedad. Ellos son hijos de Dios y criaturas sagradas dignas de todo respeto.
En fidelidad a la exigencia evangélica de mostrar el amor de Dios a nuestros semejantes, están llevando a cabo una abnegada y generosa labor pastoral los capellanes de prisiones y los religiosos y otros cristianos laicos que colaboran con ellos. Todos trabajan pastoralmente en los centros penitenciarios con la profunda convicción de que toda persona necesita el encuentro con Jesucristo, testigo del amor de Dios y salvador que puede liberar de todos los pecados, debilidades y miserias. Jesucristo ofrece a quien cree en Él la verdadera libertad espiritual y moral que alcanzó con la muerte en la cruz para el perdón de los pecados. Esta libertad no puede ser anulada ni limitada por ninguna pena de privación de la libertad de movimiento.
La pastoral penitenciaria lleva al ámbito peculiar de los Centros penitenciarios la misión de la Iglesia en su triple dimensión de anuncio del Evangelio de Jesucristo, de celebración de los sacramentos de la fe y de testimonio de la caridad. De esta forma específica contribuye la pastoral penitenciaria a la humanización de la convivencia entre los reclusos y de éstos con los funcionarios. Además, dada la diversidad de creencias religiosas de los internos y el necesario respeto a la libertad religiosa, el testimonio eficaz de la caridad cristiana es el fundamento y motivación de la atención humana que ha de prestarse a todos los reclusos que la soliciten. Por el amor han de reconocer todos que somos discípulos de Jesucristo.
Todos los miembros de la comunidad cristiana debemos reconocer la labor evangelizadora y humanitaria que realizan los equipos de pastoral penitenciaria y hemos de valorar más su importancia. La falta del necesario apoyo y colaboración de los restantes miembros de las comunidades parroquiales y de la Iglesia diocesana, podría producir en quienes llevan a cabo inmediatamente la pastoral penitencia una cierta sensación de soledad y desánimo. La oración al Señor por los reclusos y sus familias ha de seguir estando siempre presente en nuestras celebraciones litúrgicas.
Además, en el futuro será muy provechoso establecer relación y encuentros en las parroquias o arciprestazgos con aquellas personas que trabajan ya en la pastoral penitenciaria y que conocen bien la situación de las cárceles y los problemas de quienes viven en ellas privados de libertad. Una mayor sensibilización de la comunidad cristiana podría hacer surgir grupos de creyentes dispuestos a conocer, acompañar y escuchar a quienes están en los centros penitenciarios, actuando siempre en coordinación con los responsables de la pastoral penitenciaria en la diócesis. Reconocemos, sin embargo, la dificultad que representa la distancia física del Centro Penitenciario de Topas, en el que tenemos miembros de nuestras tres comunidades diocesanas.
La fe en Jesucristo nos obliga a procurar que los problemas de los hermanos reclusos y las dificultades que experimentan sus familiares no les afecten solamente a ellos. En la respuesta evangelizadora a estas necesidades debemos implicarnos todos con más generosidad. Para ello es precisa una mayor integración de la pastoral penitenciaria en los programas pastorales diocesanos y parroquiales y una mejor coordinación de estas delegaciones diocesanas con los grupos eclesiales más sensibilizados con la pastoral social y caritativa.
Es propio de la pastoral penitenciaria ocuparse también del sufrimiento y desamparo humano y social de quienes han sido víctimas de la actuación delictiva de los condenados a prisión, así como del dolor, pobreza y marginación social que en ocasiones pueden padecer los familiares de los presos. En muchos casos, tanto las víctimas como la familia del recluso tienen que vivir su dolor en la mayor soledad. La ayuda a la reinserción social de los encarcelados que recuperan la libertad lleva consigo la vuelta de su familia a la normalidad social.
Porque los pobres son los preferidos del Señor, la comunidad cristiana está llamada a testimoniar eficazmente el amor de Dios a los condenados a prisión, que están generalmente por este hecho en situación de pobreza y marginación social. Quienes, por su actuación contraria al amor, sufren la falta de amor y el rechazo de la sociedad, no han de sentirse privados del amor y solicitud maternal de la Iglesia.
Que Nuestra Señora de la Merced mantenga firme la esperanza de quienes viven privados de libertad, conforte a sus víctimas en la fe, el amor y el perdón, y a todos nos conceda mirar siempre a nuestros prójimos con los ojos de amor y misericordia de su Hijo Jesucristo.
En Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, el día veintiocho de febrero de 2010, segundo domingo de Cuaresma.
+ Atilano Rodríguez Martínez, Obispo de Ciudad Rodrigo
+ Carlos López Hernández, Obispo de Salamanca
+ Gregorio Martínez Sacristán, Obispo de Zamora